La transición a la democracia iniciada en 1983 estuvo colmada de promesas de cambio en diversos órdenes de la vida nacional. La democratización de la vida pública, la participación y la modernización fueron ideas-fuerza que alcanzaron esos diversos órdenes, también el sistema educativo. En el mensaje presidencial del 10 de diciembre de ese año Raúl Alfonsín sostenía que la democracia era un valor aún más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, “porque con la democracia no sólo se vota, sino que también se come, se educa y se cura“.
Como respuesta a la herencia cultural y educativa de la dictadura el gobierno de Raúl Alfonsín procuró, en primer lugar, desarmar los dispositivos represivos del sistema educativo: promovió la vuelta de docentes cesanteados y exiliados, levantó la censura de libros y materiales educativos y normalizó las universidades, como una apuesta a la restauración de las libertades civiles.
En segundo lugar, se propuso recuperar el sistema educativo público ya existente, la “vieja escuela pública”, ampliando su cobertura y generando mecanismos para la participación de la “comunidad educativa” dentro de las instituciones. Una medida contundente en este sentido ha sido la eliminación de los exámenes de ingreso para el acceso tanto a la escuela media como a las universidades, favoreciendo un importante aumento de la matrícula en estos niveles, históricamente destinados a las elites.
En tercer lugar, planeó comenzar a discutir una redefinición de los conocimientos que se distribuían en el sistema educativo, considerando la contribución que venían generando diversos contenidos escolares a la conformación de una cultura autoritaria.
La convocatoria a un segundo Congreso Pedagógico Nacional en 1984, con la participación de docentes, padres y estudiantes, se propuso generar consenso para transformar el sistema educativo según las demandas de los nuevos tiempos. Sin embargo, fracasó, sólo logró preservar lo existente. En conflicto salarial con el gobierno, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) no participó del mismo y los sectores conservadores liderados por la Iglesia Católica lo consideraron una amenaza laicista contra sus intereses.
Estos avances se generaron, sin embargo, con una importante deuda pendiente: la primera transición democrática no logró desarmar los dispositivos discriminatorios del sistema educativo instalados durante la última dictadura, es decir, no alcanzó a superar el carácter fragmentado y poco igualitario de nuestras escuelas. Así, deja sentadas las bases para las reformas de la década de 1990, durante el gobierno de Carlos Menem.
Este gobierno generó al mismo tiempo una modificación sustantiva del sistema educativo y una profunda reforma curricular. La primera, a través de las leyes de transferencia (1992), la federal de educación (1993) y de educación superior (1995), produjo una desconcentración del sistema educativo nacional, que pasaba a depender del financiamiento y los recursos humanos de las jurisdicciones provinciales, profundizando así la discriminación y desigualdad existentes. La segunda, una modificación profunda de contenidos de diversas disciplinas escolares.
En este contexto, se profundizan, se extienden viejos problemas como el de los niños y jóvenes que “repiten” o “abandonan” la escuela o la tensión entre “enseñar” y “contener” a la que se ven sometidos los docentes.
Los últimos años, en particular a partir de la Ley de Educación de 2006 y con medidas ad hoc como la Asignación Universal por Hijo del 2009, el Estado Nacional buscó recuperar su rol de actor principal en el lineamiento de políticas educativas que apunten a la democratización del sistema.
Desde este punto de partida, queda mucho para seguir construyendo con y desde políticas de “arriba hacia abajo” y de “abajo hacia arriba”, para lograr el acceso y la permanencia de niños y jóvenes de diversos orígenes sociales, económicos y culturales en escuelas de distintos niveles educativos, alcancen una experiencia democrática.
Marisa Massone, julio de 2013.

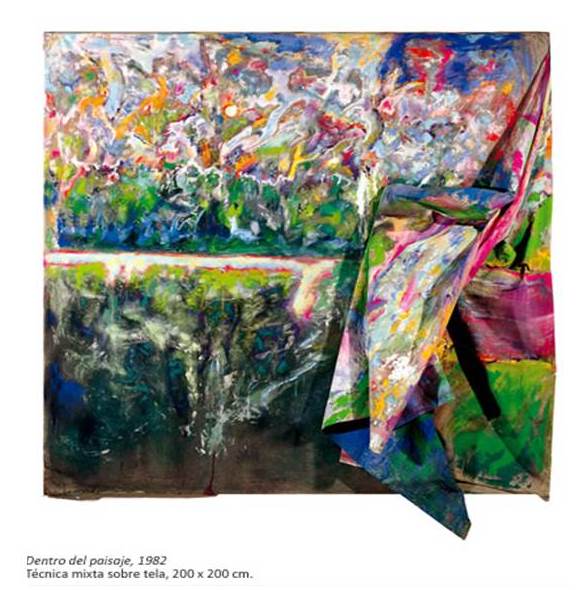
Viví la mayoría de los cambios en educación que se describen en el artículo. Algunos fueron necesarios, ya que en la transición del proceso a la democracia, si o si había que hacer reestructuraciones como las que se hicieron. Otros no fueron ni más ni menos que cambios superficiales y que no apuntaban a una real estructuración del sistema educativo teniendo en cuenta al alumno. Si bien me desempeño en el nivel inicial donde los cambios fueron esperados y positivos, pude comprobar que el nivel medio se llevó la peor parte ( mis hijos los vivieron ). Seguimos esperando cambios … pero los cambios deben surgir desde las instituciones, fundamentalmente desde los institutos de formación para que haya nuevas generaciones de docentes capaces de transformar la educación HACIENDO.-