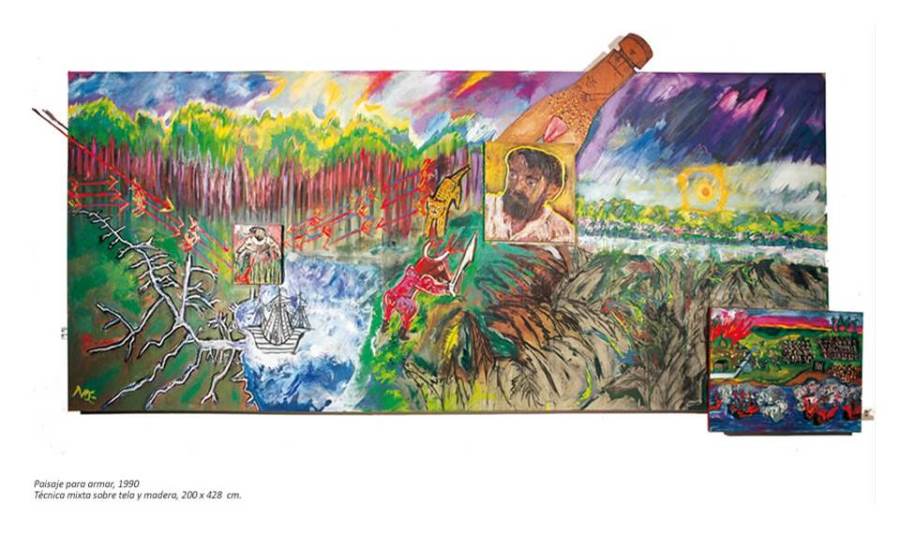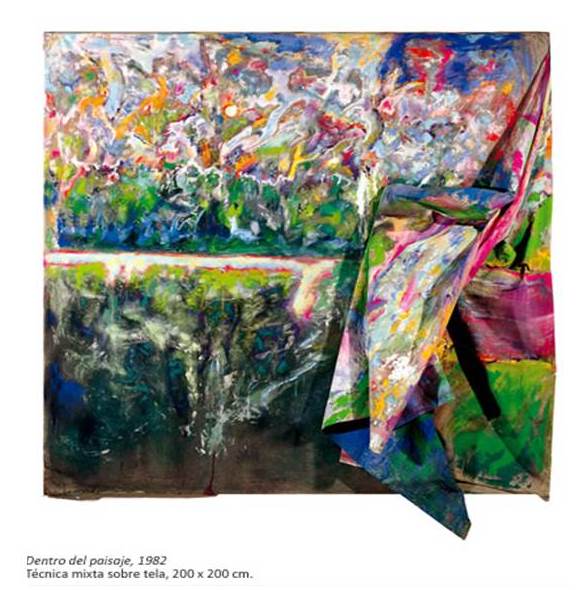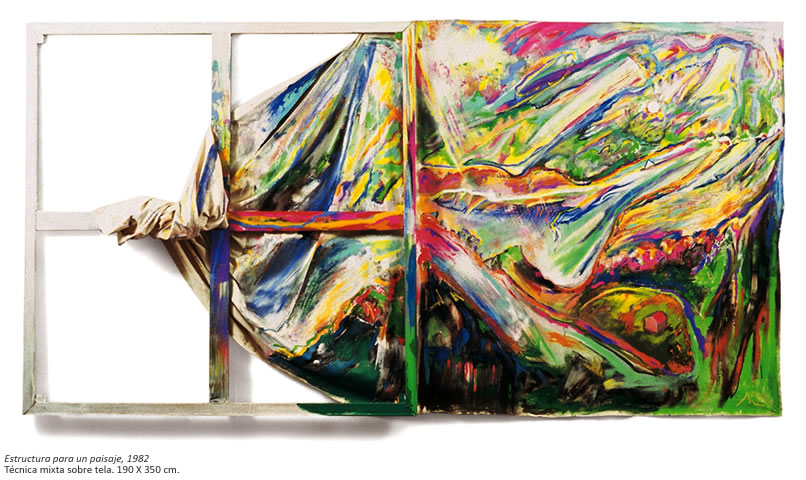Propongo imaginar una clase de historia o de ciencias sociales donde el tema del día sea la democracia. El maestro o el profesor comienzan preguntando a los alumnos si conocen la palabra democracia. Algunos responderán que sí; otros que no pero seguro esos primeros minutos terminarán con el profesor o el maestro sistematizando en el pizarrón lo siguiente: demo – pueblo / cracia (kratos) – gobierno; “democracia, chicos, significa el gobierno del pueblo”.
Los niños y/o jóvenes anotarán en sus cuadernos el sentido etimológico de la palabra y seguramente la clase continúe enfatizando la importancia de la participación del pueblo en el ejercicio de la soberanía. Nuestra clase continuará haciendo referencia a la importancia de vivir en democracia: bajo esta forma de gobierno, el pueblo elige y vive libremente.
Sin embargo, en la actualidad el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes, como afirma la Constitución. Entonces, podríamos seguir imaginando esta clase con la comparación entre la democracia de la antigua Atenas y la democracia contemporánea. En la polis griega, hacia el siglo V antes del nacimiento de Cristo, todos los ciudadanos participaban de las decisiones de la polis, se afirma en la escuela. La democracia era entonces, una democracia directa. Pero claro, el crecimiento de la población, entre muchos otros factores como las dimensiones de las ciudades, el surgimiento de la economía capitalista, complicó la participación directa de todos, entonces nuestra democracia actual es representativa.
Si nuestra clase imaginaria además está atravesada por la historia argentina, el siglo XX es testigo de la interrupción de gobiernos democráticos debido a golpes de Estado.
La democracia implica el gobierno del pueblo. Sin embargo, enseñando este aspecto solamente caeríamos en una trampa, como afirma Sartori (2003:31), “discutir sobre la palabra ignorando la cosa”. Si nos quedamos con el sentido etimológico de democracia, continúa este autor, referirnos al gobierno del pueblo alcanzaría, pero estaríamos diciendo poco sobre la democracia.
Si la enseñanza sobre la democracia, como forma posible para vivir en libertad, se reduce únicamente a la idea del derecho del pueblo a decidir quién es el gobernante, termina transformando a la democracia en un slogan vacío o, mejor dicho, en un contenido escolar, es decir, en un contenido que sólo es útil en la escuela.
¿Qué queremos que nuestros alumnos aprendan cuando enseñamos sobre democracia?
Para esta pregunta puede haber muchas respuestas seguramente, pero nos animamos a desarrollar una. La enseñanza sobre la democracia trae implícita –en lo que omite- el miedo a la dictadura. Es decir, nuestro país tiene una joven historia democrática ininterrumpida que nace recién hace 30 años. Se enseña la democracia desde la escuela poniendo el énfasis en que es “el único régimen político posible” porque en ella las libertades individuales están garantizadas y porque los gobernantes los elige el pueblo. Y porque cuando no los elige, la historia nos demuestra que los resultados son atroces. El hincapié está puesto sólo en la posibilidad de elección. Únicamente.
Sin embargo, la democracia como régimen político es compatible con formas de organizar la vida de todos nosotros que siguen siendo desiguales. El marxismo llamaba a la democracia “democracia capitalista” y advertía cómo una forma de gobierno en la cual “el pueblo elegía a sus representantes” era compatible con el modo de producción capitalista, desigual y explotador por definición.
La democracia en la Antigua Atenas era directa, el pueblo se expresaba sin mediaciones. Ahora bien, ¿quién era “el pueblo”? Los hombres mayores de 20 años, repartidos en distritos. Ni las mujeres ni los extranjeros participaban en las decisiones de gobierno y era necesario un régimen esclavista para que un sector de la población pudiese dedicarse a la vida política (Méndez Parnes y Negri, 2006). Democracia y esclavismo iban juntos; el segundo era condición de posibilidad para el primero.
Seguimos pensando sobre el tema…
Gabriela Carnevale, Julio 2013